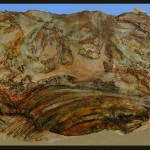Desafiando límites
Entrevista al maestro Carlos Gómez Centurión
Por Margarita Gómez Carrasco
La obra pictórica de Carlos Gómez Centurión se articula con otras disciplinas: videos, poesía, música, quedando el lienzo como registro de sus performances. El artista plasma sobre grandes dimensiones lo monumental de las cordilleras; otras veces, pinta fríos desiertos blancos, un lugar en el cual –aunque esté acompañado– se encuentra en soledad con sus decisiones y descubre hasta dónde puede llegar. Las pinturas de Centurión sumergen al observador en un policromático mundo de emociones. El color constituye una verdadera exquisitez técnico-pictórica. La inclusión del dorado –que según el artista fue elegido azarosamente– deja de ser un tono cromático para convertirse en poesía y mito. El oro mezclado muta en tonos cobrizos, trayendo a la memoria un pedazo de historia: la de los expedicionarios sobre el Nuevo Continente, en busca de metales preciosos. Allá en la lejanía, en lo alto de la cima, donde hasta la intensa luz puede cegar, el artista nos muestra la paradoja del blanco transformado en texturas multicolores, rugosas y lisas como pieles añosas misteriosamente bellas, con las que compone mundos nuevos. Con cada pintura, se transita por profusos paisajes que empujan a formular interrogantes, motivo por el cual quisimos saber de su boca sobre su proceso creativo.
El tema de las cordilleras es también el tema de los límites; esa repetición de volver siempre a la cordillera parece que es como volver a fijar los límites, ¿los límites de qué?
La cordillera como límite la verdad que es una opción, en este caso, porque justo la cordillera nos limita con Chile. Pero si no fuese así, por ejemplo, como en Ecuador que atraviesa el país por la mitad… Sí, es un límite, es verdad.
¿Es un límite subjetivo?
Sí, y es un límite real también.
Hay algo que aparece como una repetición, ¿cuándo empieza el tema de las cordilleras?
Pasa así ‒me voy a remontar un poquito más atrás‒: yo estuve viviendo en París. Cuando llegué, después de un largo proceso, llegué con una pintura lo más parecida a lo que sería el expresionismo abstracto. Me sirvió mucho perderle el respeto a la pintura, largar baldes de pintura, pintar con la escoba, pintar con el cuerpo. Yo también soy arquitecto, entonces traía esa formación tan medida de los arquitectos. Hice un proceso de cambio muy importante, guiado. Empecé esta cosa de perderle el respeto a la pintura, a la sacrosanta tela y al orden. Y así llegué a París. Claro, y me di cuenta: «¿Yo voy a venir a decirles a los alemanes cómo se hace expresionismo abstracto 40 años después?» (risas). Estuve varios meses sin pintar. Desde mi ventana se veía Notre Dame; lo primero que hice fue una Notre Dame, la catedral, y abajo La Difunta Correa. Se llamó Notre Dame de la Difunta Correa, ese trabajo sobre papel. Me quedé mucho tiempo, hice mi primera exposición individual allá, y ahí sí que retomé la figuración. Y llegó a mis manos el libro Los pasos perdidos de Alejo Carpentier, que trata de la vida de un músico que también vivió en París, que vuelve a su lugar y ahí encuentra su destino, su identidad, sobre todo. Eso, de alguna manera, refuerza la idea de que uno no busca los libros, sino que los libros lo buscan a uno. Y fue revelador porque estaba justo en el proceso que yo estaba viviendo de introspección y de «bueno, ¿y yo qué voy a pintar? Tengo que pintar lo que soy yo. ¿Y qué soy yo?». Entonces, el primer cuadro que pinté cuando llegué a Argentina se llamó El duende de la siesta, y me metí de lleno en esta temática de los mitos, las leyendas, los sucedidos, y la religiosidad popular. Porque yo he ido a la cordillera desde niño, porque mi padre es geólogo y yo lo acompañaba. Y recuerdo tener vivencias de los relatos, las noches de luna, los carneos en San Juan, sobre todo en la zona del valle fértil, que era donde él tenía una mina de mica, trabajaba ahí. Pero yo tenía cinco años. Y ahí empecé.
¿Carneos qué quiere decir, que mataban animales?
Claro, que es tan común en el campo. Bueno, en todos lados.
Y fue al empezar a rastrear que me encontré con todo ese mundo, sobre todo con lo que es la religiosidad popular, a mí me fascinaba ese fenómeno. Entonces empecé a ahondar sobre eso. Así estábamos cuando una vuelta me llama Yuyo ‒yo soy muy amigo de Yuyo Noé‒ y me dice: «Necesito hablar contigo». Almorzamos y me preguntó de esto. Me dijo: «Vos que estás trabajando esta temática tan fuerte, con tanta pertenencia, no podés pelear solo en Buenos Aires, nadie te va a entender. Tenés que armar un grupo de otra gente que formule esta búsqueda. Porque además en la pintura argentina, no existe hoy». Entonces, en ese mismo almuerzo, nació el grupo ‒me pareció que tenía razón‒, lo fuimos armando juntos pensando a quién invitar. Él le puso el nombre. Se llamó El mito real y funcionó muy bien, hicimos muchas exposiciones. De hecho, uno de los catálogos nos lo prologó Roa Bastos porque uno de los integrantes era Enrique Collar, que también es paraguayo ‒ahora está viviendo en Rotterdam, Holanda‒. El otro era Víctor Quiroga, el tucumano. También estuvieron D’Arienzo, que lo convocamos para que trabajara toda la imaginería de la pampa húmeda, y Betina Sor, una escultora que trabajaba toda la cosa de la indigencia, o sea los mitos urbanos de Buenos Aires. Ahí hicimos una exposición, la primera, en el Centro Cultural Recoleta. Después D’Arienzo y Sor se retiraron por temas personales y quedamos nosotros tres. Hicimos una cantidad de exposiciones, fueron varios años. La galería de Alberto Elía nos invitó una vuelta para hacer un manifiesto, cada uno tenía que pintar solo un cuadro y escribir un manifiesto. La exposición se llamó Tres proyectos escritos para un solo manifiesto pintado, a la manera de los grupos idealistas de los años ‘30 y ’40. Seguimos trabajando y un día yo entré como en crisis; el grupo un poco entró en crisis, porque pasa con todos los grupos: se reúnen para sentar una posición pero cuando eso se logró, ya está. Mi experiencia era que sentía que estaba demasiado atado al relato. Si bien yo no hacía una ilustración de los mitos, sí me metía en el clima, este clima maravilloso de las creencias donde la realidad y esta imaginería se mezclan todo el tiempo. Me metí en ese mundo.
¿Cuál era el objetivo de este grupo?
Estamos buceando en los años ’80, ’90. La Argentina, como siempre, mirando para afuera, estaba encandilada con la trasvanguardia italiana y toda esa historia. Y nosotros dijimos: «No, nosotros estamos pintando lo que creemos que es parte de la identidad».
Mirarse para adentro.
Tal cual. Finalmente, yo sentía que tenía que necesitar de un relato para hacer un cuadro, cuando el medio para relatar es más bien el cine. De hecho, Enrique se fue a Nueva York y se dedicó al cine. Ahora volvió a la pintura, ya hace unos años hace las dos cosas. Precisamente, se inaugura el UNASUR –el festival de cine de Latinoamérica en San Juan– la semana que viene y hay una película de él basada en un cuadro, que se llama Una novena, que pintó para la movida del grupo nuestro.
Entonces, ¿qué hice? Empecé a pintar lo que veía ‒yo vivo en el campo, cerca de San Juan, pero vivo entre viñedos‒: cuadritos así, el cerro… Coincidió con que yo en esa época viajaba mucho a Ecuador, exponía mucho en Quito y en Guayaquil. Ahí descubrí a los científicos viajeros del siglo XVIII, XIX, que venían a estas latitudes a descubrir el mundo: Humboldt, Bonpland… Una cantidad, yo no tenía registro de que había tantos. Ellos venían con zoólogos y con botánicos, y con dibujantes, grabadores y pintores que registraban lo que hacían. Empecé a descubrir a esos pintores, a esos dibujantes, que eran artistas consumados, fantásticos. Entonces me dije: «Esto es lo que yo tendría que hacer: descubrir la cordillera en distintos aspectos, pero con un lenguaje y una mitología contemporáneos». Entonces fue que organicé, en el año 2003 ‒hace ya 11 años‒, la primera expedición al cerro Mercedario, un lugar donde yo ya había estado varias veces. Elegí ese lugar porque el Valle Alto del río Colorado es un gran plató de color rojo furibundo, donde todos los cerros que están alrededor (el Aconcagua, la Ramada, el Alma Negra), varios glaciares, todos tienen más de 6.000 metros, son potentísimos. Entonces dije: «Acá». Y ahí fui con un cineasta y un sonidista; invité a un ingeniero en minas para que nos contara cómo es el proceso de plegamiento; invité a un semiólogo, diciendo: «Bueno, esto es un nuevo lenguaje, que venga a aportar las herramientas del estudio del lenguaje»; invité a un poeta, y yo. Y fuimos, en mulas, 40 mulas; en esa época las cámaras eran enormes, una mula llevaba la cámara y otra mula un baquiano que llevaba a tiros la mula de la cámara porque no se podía ni caer ni nada. Fue fantástica la experiencia de pintar en el lugar.
Un equipo multidisciplinario.
Claro. Yo partí de la base de que pintar en el lugar es diferente porque uno se va mimetizando con el espacio, con el lugar. Yo digo que para meterte en la naturaleza a pintar, sobre todo cuando estás en situaciones muy adversas, tenés que sintetizar, sacarle el alma al cerro y ahí plasmarla. Porque tenés además el calor, el frío enorme cuando se esconde el sol, el sol que te mata cuando se corre la nube, el encandilamiento de la nieve, el viento de mierda que te vuela la tela… Las telas, por ejemplo, tenían la medida de 50 x 1.50, una decisión que no tenía que ver con la plástica, sino que era la mayor medida de una caja que una mula podía soportar a cada lado de las albardas. Con esas telas, y después una de 50 x 70 que iba en otra caja arriba, armaba mi equipaje de viaje. La propuesta era después, en mi taller, pasar eso a grandes dimensiones, tipo 5 x 3, 7 x 2, cosas así. La propuesta siguió adelante, porque la idea era también registrar la cordillera selvática ‒originalmente había pensado en la Cordillera del Cóndor en Ecuador pero bueno, justo nosotros teníamos el 1 a 1 y Ecuador tenía el Sucre, fue toda la relación esa, y salía carísimo‒, entonces opté por una opción muy buena, que fueron las yungas jujeñas. Y como estaba en las yungas, también pinté la Puna, Salinas Grandes, Tres Cruces y todo eso. En ese caso, como íbamos en un vehículo, me inventé esto: un bastidor que se plegaba para ponerlo arriba de la camioneta y unas lonas con argollas alrededor. Entonces a mí me permitía, rápidamente, enhebrando eso, tener una tela gigante en el medio de la nada. Porque si no, ¿cómo trasladaba 2,60 x 1,60? Imposible. Ese truco fue buenísimo.
¿Y cómo quedan articuladas en tu obra entonces, por un lado, la filmación y la poesía, y todas esas otras disciplinas que la acompañan?
La acompañan. Aunque en este caso, no. Pero la idea es que la acompañen, porque vos tenés la percepción del cuadro, tenés el registro fílmico, y leés una poesía que describe ese proceso. Bellísimas las poesías de él; Gustavo Romero Borri fue un gran poeta puntano, injustamente desconocido, con una sensibilidad superior. La propuesta es: este fenómeno no se puede percibir solo, no lo podés contar sólo con lo visual, necesitás distintas aproximaciones.
Qué interesante tu propuesta.
Además, las relaciones que se armaban en esos viajes al Mercedario ‒que fueron tres‒ eran de conversaciones, de intercambio, de quedarse así pasmados. No sabés lo que es el Glaciar Ostrowski, por ejemplo, meterte en el glaciar… Ahí en la película se ve. Llegué allá tan, tan arriba, y se lo debo al cineasta porque habíamos llegado hasta un sitio, había yo empezado a pintar, un frío, las mulas no subían más de ahí. El baquiano dice: «No, yo no subo más porque las mulas se van a caer». Y entonces este chico empezó: «Vamos, vamos Carlos, tenemos que llegar allá» y le digo: «No, lo que pasa es que vos no tenés hijos, sos un irresponsable, eso te pasa por ser chico».
¿Y subieron?
Y subí, casi me muero. Ahora, cuando llegué, no sabés lo que era ese panorama gigantesco.
Cuando se está arriba, ¿qué se ve?, ¿los picos de las montañas?
Claro, pero la montaña como que es más dramática, no sé por qué. Está más expuesta ‒imagino‒ a los vientos, y por los mismos plegamientos. Además, en este sitio especialmente, muy nevado, es fabuloso porque está el Cerro Mercedario, que es una mole bellísima que es como una gran montura; después hay un cerro lleno de estrías que se llama El Peine, que une el Cerro de los Polacos o Cerro Negro, que es una punta negra. Todo eso lo tenés ahí.
¡Qué paradójico! Porque los límites fronterizos que forman las montañas son reales, simbólicos, metafóricos, dinámicos, son esos límites con los que coqueteás y te enfrentás, y también los que corrés. Los corriste desde el momento en el que dejaste de pintar solo, para transformar la producción artística en una experiencia grupal; después te atrevés y llegás hasta la cima de la montaña. ¡¡Correr más no se puede!!
Tu observación es buenísima, la verdad que no lo había pensado (risas). Entonces, el proceso del norte fue muy bueno pero ahí son movidas muy costosas. No me daban los números de los auspicios que había conseguido. Y tenía dos opciones: o bajar el grupo, o bajar un destino. Y decidí concentrar la propuesta en el marco teórico. Entonces fui con el curador de la exposición, que es Fernando Farina –un tipo lúcido–, y el semiólogo. Fuimos al norte y al sur. El tercer viaje fue al Chaltén, a ese cerro monumental que es el cerro Torre y al cerro Chaltén, como le dicen los del lugar, o Fitz Roy. Pero eso es un Parque Nacional que no se puede entrar ni con animales, ni con vehículos. Entonces el soporte fue un bastidor de 1 x 70, un poco más, que tenía cinco telas. Contratamos un porteador, que son estos chicos jóvenes y forzudos que te lo llevan ‒tampoco es tan pesado‒. Pero llegamos a meternos, me metí en todos estos sectores, me subí al Glaciar Viedma, a pintar adentro del glaciar. Hasta incluso tuve un accidente: me caí y estuve una hora sin conocer a nadie, me partí el labio. Y yo, tozudo, no quería bajar, hasta que me di cuenta de que el tajo me pasaba de lado a lado y que había estado una hora preguntando: ¿dónde estamos?, ¿quién sos vos?, ¿qué hacemos acá?, ¿qué día es hoy? y ¿qué hora es? Bajé al Chaltén, llegamos a las 3 de la mañana en abril, no te puedo decir el grado de desolación, de soledad. Entonces, llegar a ese pueblo fantasma, con los perros que te ladraban y con la boca que me moría del dolor… Me atendió un médico ‒que esperamos una hora a que lo fueran a despertar‒ y me encontré con un centro de lujo que había donado, creo que, Pérez Companc. Y el médico que me atiende, ¡sanjuanino! Me hizo nueve o diez puntos por los dos lados. Yo me acuerdo que había una enfermera que me dio la mano, no te explico lo que fue para mí que sentía una desolación… No te olvidás. Al otro día fui a agradecerle porque me había dado la mano y se puso a llorar. Ahí me quedé en el Chaltén, al día siguiente le hablé a un neurólogo amigo mío y en una hora me hizo un montón de tests y me dijo: «Podés volver a subir». Si mirás bien las películas que se filmaron –se eligieron tomas donde no se notara–, en algunas se ve que estoy con un parche. Todo el resto de esa segunda parte de la historia fue con dolor, no podía comer, todas cosas picaditas, dolorosísimo. Pero bueno, había que terminarlo porque yo les decía: «Demasiada gente ha creído en nosotros como para que por un tajito (risas) nos volvamos». Además, no me quedó nada de cicatriz, increíble.
Bueno, terminamos eso y a trabajar, a hacer los cuadros para una gran exposición que hice en el Palais de Glace, que fue en toda la planta baja: un desafío. Por suerte, el curador, Fernando, me colgó la muestra de una manera impecable. La exposición se llamó Digo la cordillera: el viaje como obra; o sea, yo postulo que el verdadero hecho artístico es este, casi una performance, de meterte en la cordillera y producir ahí. Entonces había que mostrar eso. El producto final no tiene valor en sí mismo, sino que es todo una sola cosa. Ahí en el video lo digo: «Yo cuando pinto arriba, la pintura es más figurativa porque de alguna manera siento que el paisaje así me lo está pidiendo. Pero cuando llego a mi taller, viro absolutamente a la abstracción porque la tela me lo pide así». Fue de esas frases que me salieron en el curso de la entrevista y descubrí que era verdaderamente así, por eso la repito tal cual: el paisaje me lo pide así y la tela me lo pide así. Entonces, la muestra fue en ese enorme espacio en el que estaban los cuadros y, en las paredes laterales, seis enormes proyecciones de esos videos.
¿Esto en qué año fue, la muestra en el Palais de Glace?
Fue en el 2012. Tardé tanto en concretar todo el proyecto porque los costos son enormes para esa movilización. Estás 15 o 20 días.
Supongo que las grandes dimensiones tienen que ver con lo que significa la montaña, algo que te avasalla.
Claro. Si vos estuviste ahí, te llenaste de ese aire… Y, lo vas a pintar así. Porque además implica también una actitud corporal: para abordar una tela gigante, lo hacés con las tripas, lo hacés con todo el cuerpo, como si te viniera del talón la fuerza. No podés limitarte. Sin embargo, hay un viraje hacia la abstracción que a mí me resulta interesante. Y ahora, en esta muestra, dije que iba a pintar para la sala redonda especialmente dos cuadros verticales. Justo estuve en París en mayo y fui al lugar donde me vendían los bastidores de pintura cuando yo vivía allá, un lugar de las afueras de París, y eso se ha convertido en una fábrica monumental, tienen marca de pintura propia. Y me encontré ahí unos potes con un polvo de oro, polvo de cobre, grafito y qué sé yo, pero los compré: «Algo voy a hacer con esto». Con la idea de hacer una humorada: vamos al Duhau que es tan paquete y tan francés, le voy a mandar el dorado. Y lo empecé a trabajar; digo, en Buenos Aires no podés venir con «chirusadas» porque la crítica te arruina. Entonces empecé a trabajarlo con pátinas de óleo y a bajarlo, y me gustó tanto como quedó que seguí una serie. A esa serie le puse El oro de América, cada cuadro tiene el nombre de una mina de México, de Perú, de Chile y de Argentina.
¿Cuáles son tus próximos proyectos?
Hay uno muy lindo en el que estoy que es el siguiente: como este proceso de mirar la cordillera desde mí con otros ya está cerrado, y como ya quiero dejar de meterme en la cordillera porque tengo que inventar cosas, estoy en un proyecto en el que invité a Pat Andrea, un pintor holandés que vive en París, a hacer un enorme mural de 20 metros de largo por 2 de altura o en redondo ‒a lo mejor puede ser también un panorama‒ en el Aconcagua, pero pintado allá. Somos muy amigos, nos hicimos muy amigos cuando yo vivía allá. Fuimos a ver el territorio en diciembre, es muy lejos y es muy difícil el acceso porque hay que atravesar dos cuestas que son monumentales, pero coincide en gran parte con el viaje de San Martín del gesto libertador.
¿Vas a subir a lomo de mula?
Sí, fuimos así, a ver de qué se trata. Llegás finalmente, de pronto, a una laguna turquesa y en el fondo aparece el Aconcagua, monumental. Entonces la idea es ir y pintar eso este verano, estamos consiguiendo la financiación. No sé, a partir de eso, cómo vamos a seguir, si cada uno va a reinterpretar o esa es la obra, no sabemos muy bien. Porque además Pat no pinta paisajes, pero siempre el paisaje está en su pintura; tiene una pintura muy interesante. Hizo acá una muestra en el Museo Fortabat el año pasado sobre Alicia en el país de las maravillas, una obra muy linda.
¿Y en qué te basás para invitar a otro artista, que es en cierta forma un compañero de aventuras?
Por afinidad; es muy importante en la adversidad sostenida en el tiempo, necesitás gente con egos moderados porque ahí sale lo peor y lo mejor de cada uno. Y Pat es un tipo bueno –además de ser un excelente pintor– y muy vital, sumamente joven, a pesar de que tiene 72 años. Lo único que me pidió su mujer es que incorporáramos un médico por las dudas, y fue a pasear porque no pasó nada. Pero ese es el proyecto en el que estoy ahora.
Esto no es solamente pintar un paisaje.
No, claro, no es paisajismo. Yo no hago paisajismo, es otra historia. Eso es verdad. De hecho, la Secretaría de Cultura de la Nación me invitó a hacer una clínica con pintores jóvenes o medianos en la cordillera, pero finalmente hubo cambios y no se concretó. Pero la idea era esa.
¿Ahora estás radicado en París?
No, ahora estoy acá, en San Juan.
También fuimos con un grupo de pintores al Valle de la Luna, eran cinco pintores de Buenos Aires, cuatro de San Juan y uno de Chile. Estuvimos pintando adentro del Valle de la Luna. Lo organizó el museo y los cuadros quedaron para el museo. Eran pintores buenos, estaba Wells, estaba Noé, estaba Mónica Millá, Diego Perrotta y Lasser, que murió ahí nomás porque ya no andaba bien, los de San Juan, y Patricio de la O de Chile –porque San Juan y Chile somos lo mismo, es la misma cultura andina–.
Si tuvieras que elegir de toda tu producción artística una obra con la cual te identificás, ¿cuál elegirías? Sé que es difícil la pregunta.
Yo tengo tres etapas muy marcadas, de cada etapa te podría decir cuál elegiría. De la época de los mitos elegiría El entierro de Nazario Vega, que es un entierro de campo en plena cordillera. Está el muerto ahí y del otro lado los criollos que están mirando, y cada uno de esos personajes está en la misma posición y mira igual que los que están en La lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp de Rembrandt. Ese fue un cuadro que me encantó hacer, y lo hice precisamente para la muestra a la que me invitó Alberto Elía, para el manifiesto. Ese por un lado. Después, de la primera etapa en la cordillera hay uno que se llama El Alma Negra porque ese cerró me chifló, es un cerro que tiene como unas estrías, como costillas, que parece que estalla. Y de esta época, uno que es un reflejo del Fitz Roy sobre un lago, se llama Fitz Roy II. Esos serían los tres que me representan más. Y ahora no sé qué va a pasar con el nuevo giro, con los polvos de oro y de cobre y todo eso.
Las obras del maestro Carlos Gómez Centurión, nacidas al compás del soplo del gélido frío de la montaña, hacen resonar el pensamiento aristotélico como un eco: «La finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia de las cosas», quizás convertido en copla, tierra adentro.